Este texto se refiere
principalmente a los
siguientes nociones
Glosario
Nociones : Reciprocidad
- Alianza
- Alteridad
- Antagonismo de civilización
- Charis
- Coexistencia de sistemas antagonistas
- Confianza
- Consejo
- Contacto directo
- Contrato con dos precios
- Cuadripartición
- Declaración del Grupo de Reflexión de Lima
- Dialéctica del don
- Economía de reciprocidad
- Economicidio
- Encarnación
- Esclavitud
- Estructura estrellada
- Estructuras elementales de reciprocidad
- Estructuras semi-complejas de la reciprocidad
- Fetichismo
- Filiación
- Formas de reciprocidad
- Función simbólica y reciprocidad
- Génesis del valor
- Honor
- Iluminación
- Imaginario
- Individuación
- Intercambio
- Interfaz de sistema
- Justicia
- Kakarma
- Las dos Palabras
- Lazo social
- Libertad
- Liminalidad desdoblada
- Mana
- Mercado de reciprocidad
- Mercado de reciprocidad negativa
- Mercado de reciprocidad positiva
- Moneda de fama o de renombre
- Moneda de reciprocidad
- Organización dualista
- Organización monista
- Palabra
- Palabra de oposición
- Palabra de unión
- Philia
- Precio de retorno
- Prestaciones totales
- Prestigio
- Principio de cruce
- Principio de liminalidad
- Principio de oposición
- Principio de reciprocidad
- Principio de unión
- Principio dualista
- Principio monista
- Quid pro quo Histórico
- Real, imaginario, simbólico
- Reciprocidad antropológica
- Reciprocidad binaria
- Reciprocidad centralizada
- Reciprocidad espiral
- Reciprocidad generalizada
- Reciprocidad helicoidal
- Reciprocidad horizontal
- Reciprocidad negativa
- Reciprocidad positiva
- Reciprocidad simétrica
- Reciprocidad ternaria bilateral
- Reciprocidad ternaria unilateral
- Reciprocidad vertical
- Redistribución
- Responsabilidad
- Resurrección
- Revelación
- Sacrificio
- Sentido
- Sistema de reciprocidad
- Situación contradictoria
- Solidaridad
- Sujeción
- Tercero incluido de la reciprocidad
- Transfiguración
- Transubstanciación
- Valores de la reciprocidad
- Venganza
Nociones : Lógica de lo contradictorio
- Actualización/Potentialización
- Conciencia afectiva
- Conciencia de conciencia
- Conciencia elemental
- Conciencia objetiva
- Contradialéctica
- Contradictorio
- Función contradictorial
- Homogeneización/heterogeneización
- Implicación positiva/negativa
- Lógica
- Lógica dinámica de lo contradictorio
- Niveles
- Ortodialéctica
- Paradialéctica
- Principio de antagonismo
- Principio de complementariedad
- Principio de lo contradictorio
- Tercero incluido de la Lógica dinámica de lo contradictorio
Teoría de la Reciprocidad, (2003), 2a edición revisada : Lulu Press Inc., 2024
Teoría de la Reciprocidad -II- La economía de reciprocidad
2. Prefacio del Tomo II
Dominique Temple | 2003
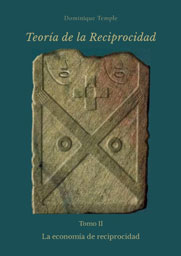
Esta obra es una recopilación de artículos que hablan de la reciprocidad en cuanto matriz del sentido y matriz del lenguaje, es decir, no sólo como reproducción del don. Esta Introducción, que presenta una selección de textos de manera un tanto caleidoscópica, quisiera proponer aquí algunas indicaciones que podrían ser útiles para ordenar entre sí los conceptos abordados en estos artículos.
Es por el artículo La Dialéctica del Don, que se debería comenzar, para seguir el desarrollo de las ideas, según el orden de su aparición cronológica, pero se perdería el acceso inmediato al esencial, es decir, a las bases de la teoría de la reciprocidad. Y es más importante dar inmediatamente estas bases de la teoría.
¿Por qué entonces volver a publicar este ensayo ? La cuestión que pretendía resolver este capítulo (¿la reciprocidad del don es irreducible al intercambio ?) define la economía en términos de bienes materiales y servicios lo que es, efectivamente, el objeto del capítulo tratando de la economía. Por otro lado, los límites de este ensayo (respecto al simbólico y a la reciprocidad negativa, entre otros) permiten situar lo que constituyó el meollo de la teoría de la reciprocidad desde entonces.
Me parece también que es imposible no rendir un homenaje a los estudiantes bolivianos que publicaron este ensayo a pesar de dificultades, lo que les es debido en este trabajo. Su fuerza de convicción fue el motor de las investigaciones posteriores. ¿Cómo encontraron el manuscrito en los años 80 ? Lo ignoro. Me escribieron para obtener la autorización de publicarlo y decidí encontrarles. Al sexto piso de una casa de París, tras una puerta vetusta sin indicación o nombre y que abría hacía unas gradas de servicio estrechas y oscuras que conducían a un desván debajo del techo, el instinto de cazador me permitió afortunadamente pillarles. Ahí se encontraban, entre otros, Pedro Portugal, quien tradujo este texto al castellano, y Jacqueline Michaux. Es sólo muchos años más tarde que entendí por qué estos jóvenes habían sido sensibles a este documento, a tal punto que lo publicaron a costa suya y a pesar de la oposición de sus colegas franceses, que no encontraron nada mejor que emparedar, tras un falso tabique, la casi totalidad de los ejemplares de la segunda edición. Lo entendí cuando investigadores tan diferentes como Robert Jaulin y Alain Caillé me dijeron que este pequeño ensayo había sido « al origen de una serie de nuevas investigaciones sobre el don ».
¿Por qué ? La palabra contenida en el título basta para adivinar la respuesta : dialéctica. Si dialéctica hay, se debe aceptar una perspectiva muy singular e irreductible sobre una polaridad que concluye todo el proceso del don y de la reproducción del don. A partir de ahí, queda imposible poner término al proceso mismo y, por lo tanto, volcar la problemática de la reciprocidad del don en su contrario, como lo hizo Marcel Mauss cuando intentó interpretar la reciprocidad como un intercambio ordenado al interés privado, o como lo hizo también Franz Boas confundiendo más explícitamente la finalidad del don con aquella de la acumulación de bienes y servicios en beneficio del primer donador. La Dialéctica del Don ponía un punto final a la interpretación de la reciprocidad como intercambio motivado por el interés.
¿Por qué investigadores geniales como Marcel Mauss han podido imaginar que, al término de la lucha de los dones (el don agonístico : el potlatch), la dialéctica se invertía (que los hombres daban a los dioses para recibir más de lo que les ofrecían) ? ¿Acaso Mauss mismo no era perfectamente consciente de la contradicción del don y del intercambio ? Él y sus pares han sido obligados a negar la antinomia del don y del intercambio por una fuerza invencible ; el don les pareció ser “forma y la razón del intercambio en las sociedades arcaicas” por necesidad lógica : una necesidad interna al razonamiento científico. Es que todos los valores, para los investigadores de aquella época, eran y sólo podían ser valores objetivos marcados por el sello de la no-contradicción, so pena de no poder ser comunicados a otros, de no ser reconocidas como tales. Marcel Mauss afirma que los dones son palabras y, por supuesto, toda palabra sólo puede tener un sentido reconocido por otros si es no-contradictoria. Es, por lo tanto, la lógica de no-contradicción, la lógica clásica, que imponía tratar estos valores como cosas. A lo más alto de su esfuerzo, para escapar de esta lógica, Mauss hace del valor un modo de ser del autor del don, un sentimiento entonces, cuya representación está a cargo del regalo. El don se vuelve un símbolo, cuyo contenido no se aliena puesto que es el alma del donador (su mana) que, exigiendo la respuesta de otro, exigiendo el reconocimiento de otro, implica el retorno de otro regalo, de otro símbolo.
El ser del cual se trata, el mana, ¿se reduce a un predicado, a un sentimiento del donador, o este ser es irreductible a todo lo que podría ser aprehendido bajo una forma objetiva, aun una cualidad del donador, su benevolencia, por ejemplo ? ¿Es algo que pertenece al donador, como un predicado (el prestigio del donador) o es lo que da sentido a la representación que el donador mismo tiene de su acto y que se constituye, desde entonces, como prestigio ? ¿Este ser es la esencia de un individuo o de otro sujeto indiviso e invisible pero reconocido por todos como una referencia ? La generosidad, la magnificencia, la magnanimidad, ¿son caracteres de los hombres, o expresiones de la potencia simbólica misma, expresiones de una potencia que no pertenece a nadie pero de la cual cada hombre recibe la dignidad de ser la voz, desde el momento en que participa de su génesis ? Lo que buscamos es entonces el secreto de la omnipotencia de lo simbólico, de esta omnipotencia que da sentido a todo lo que puede ser definido. Y la vemos nacer no en algún individuo, sino entre los individuos, allí y sólo allí donde los individuos están en relación de reciprocidad.
La omnipotencia de la función simbólica no reside, evidentemente, en lo que puede iluminar. Y, por lo tanto, no puede ser reducible al imaginario del donador, a pesar de comunicarle su fuerza. No es de este mundo. Y, por ende, ¡no existe ! En cambio, da sentido a todo lo que existe que, desde luego, puede ser conocido y transmitido. Admitiremos aquí que su lógica excede la lógica que rige todos los objetos del mundo. Y, en seguida, esta pregunta : ¿cuál es la lógica que podría rendir cuenta de aquel otro mundo, de aquel mundo sin existencia pero que daría sentido a las fuerzas y a las cosas ?
He aquí por qué este libro no empieza con La Dialéctica del Don, a pesar de ser este ensayo al origen de La Teoría de la Reciprocidad. Empieza con La Lógica de lo Contradictorio, lógica descubierta por Stéphane Lupasco en los años 50. ¿Por qué esta lógica ? Porque lo que es en sí contradictorio no tiene existencia y puede pretender a lo que acabamos de nombrar la omnipotencia de la función simbólica... ¡lo que queda por demostrar... ! Pero es, justamente, eso lo que logra demostrar La Teoría del Conocimiento de Stéphane Lupasco.
Así, ya no nos ocupamos de las fuerzas físicas y biológicas, que estudian las ciencias clásicas, incluida la sociología clásica, sino que dirigimos nuestros pasos hacia una tierra virgen, desnuda y sin puntos de referencia. Y la dificultad se acrecienta todavía más porque el principio de lo contradictorio es como la luz del día : ilumina, pero ella misma no se ve. Y, justamente, ¡queremos saber de qué se constituye esta luz y cómo producirla ! Un paréntesis primero : si no se participa de su génesis, es imposible saber algo sobre ella, pues no se la conoce (ya lo dijimos) de manera objetiva. Sólo puede ser sentida, aprehendida como algo que se sufre mediante la experiencia. Esta cuestión de la experiencia, como requisito para la posesión de los valores producidos por la reciprocidad, es un obstáculo severo para una discusión con los promotores de un sistema de no-reciprocidad, pues entonces el “cara a cara” es un “cara frente al vacío”.
Hay que reconocer, tal vez, que acudir a la lógica de lo contradictorio hubiera tenido una eficacia menor, y que hubiéramos tenido menos oportunidad de convencer a interlocutores del mundo occidental de la validez de estas investigaciones, si las ciencias llamadas exactas ¡no hubieran encontrado sus propios límites en... la misma lógica de no-contradicción ! Un nuevo campo de exploración, en el que se ubica fácilmente lo contradictorio, se abrió en el corazón mismo de la ciencia, gracias a la revolución de la física cuántica ; esta revolución es el evento histórico que autoriza, hoy, a todo espíritu científico acudir a la lógica de lo contradictorio. La física cuántica ha marcado los límites del conocimiento objetivo y obligó a reconocer, más allá de nuestro mundo conocido de manera no-contradictoria, una parte reservada antes a Dios, parte hoy reservada no al azar, como dicen algunos físicos, sino a la génesis del espíritu.
Tales propuestas parecen bastante especulativas, pero dejan de ser especulativas desde el momento en que se pretende responder al desafío de dominar las condiciones de la génesis del espíritu, es decir más precisamente, de reconocer la reciprocidad como estructura de producción de valores humanos.
Esta cuestión de la producción de los valores humanos, los editores de este libro proponen abordarla inmediatamente después de aquella de la lógica de lo contradictorio : ¡el principio de reciprocidad por lo tanto ! Es el principio de una economía centrada sobre la producción del sentido, de una economía que tiene por motor no el interés biológico sino la función simbólica.
Tal vez tenemos que enfocar ahora un texto que es cronológicamente el último escrito y que muestra el estado de nuestras reflexiones hoy (El principio de lo contradictorio y las estructuras elementales de la reciprocidad). El principio de reciprocidad no existe en realidad como tal. Está requerido en estructuras que sólo existen, pero hay que escribir estructuras en plural. Algunas son compatibles entre sí, otras no ; dicho de otro modo, la humanidad y el universal ¡son múltiples ! Pero entonces, la investigación se vuelve una aventura con riesgos, lanzada en distintas direcciones para construir éticas y sociedades diferentes. Sólo la teoría de la reciprocidad me parece hoy capaz de establecer correspondencias y comprensión entre las unas y las otras, y eso ¡porque la reciprocidad es en todos los casos la matriz de la función simbólica... ! La antropología (lévi-straussiana) tomando el relevo de la lingüística (saussuriana) no reconocía sino una modalidad de la función simbólica y que maravillaba : el principio de oposición. Sin embargo, el espíritu humano no procede únicamente de manera analítica y clasificatoria, cada uno lo sabe bien. La ciencia, en realidad, sólo pretendía ser la maestra de esta modalidad única dejando a la religión o a la magia la tarea de pelearse otras modalidades, con gusto calificadas de irracionales. La extensión del campo de la razón por la lógica de lo contradictorio, permite afiliar estas otras modalidades a la ciencia, entre otros bajo el título de Palabra de unión. Las estructuras de producción de sentido se desarrollan entonces en dos direcciones opuestas, llamadas aquí Palabra de oposición y Palabra de unión.
El tercero capítulo interpreta la economía como la producción de bienes y servicios necesarios para la existencia de la sociedad. ¡El término economía de reciprocidad será, evidentemente, contestado por los economistas del sistema capitalista ! Si la reciprocidad, dirán, es la matriz de los valores humanos, entonces ¿por qué no reconocerla simplemente como la “roca”, según la expresión de Marcel Mauss, en la cual se funda la moral ? Y, desde luego, ¿por qué no dejar a la teoría del intercambio la tarea de regular la producción y la repartición de las fuerzas que animan la economía de los seres vivos ?
Pero el ser humano no requiere someterse a fuerza alguna, pues de eso depende su libertad. Es, contra del hecho de ser sólo un ser vivo, que inventa la economía política. Es tomando por fundamentos, relaciones que prevalecen sobre relaciones de fuerzas, que la economía política encuentra su dignidad. Por lo tanto, no se trata tampoco de dominar las relaciones de fuerzas por lo que sería la virtud del político sino, más fundamentalmente, de sustituir las relaciones de fuerzas, por relaciones de otro tipo, en las que la fuerza es reemplazada por la ética. El principio de la economía humana es el inverso del de la economía capitalista y se resume en un adagio : no es posible reconocer al otro, sin reconocerle también sus condiciones de existencia. La reciprocidad, que es primero la matriz del sentido, es inmediatamente por lo tanto el principio de la economía política.
Este capítulo está introducido por La Dialéctica del Don, de la cual ya hemos hablado, para plantear la cuestión económica bajo el ángulo de la producción de los bienes y servicios. En este sentido, la segunda parte de La Dialéctica del Don atacaba la idea de Marshall Sahlins y de la escuela de Polanyi según la cual la reciprocidad sería sólo una forma de repartición de las riquezas. Le oponía la idea de una reciprocidad productiva, es decir, de una producción del don que sería previa a la donación, en vez de estarle subordinada. Pero para que esta tesis gane, hay que demostrar que el don no es el principio de la economía. Se puede lograr con la idea que el don recibe su sentido sólo de la reciprocidad.
Que el don sea un principio resulta prácticamente una conclusión obligatoria para los lectores de La Dialéctica del Don, puesto que el don es el equivalente de una polaridad dialéctica. Pero para ser don, tiene que ser reconocido como tal. Recién cuando el don es reconocido como don, es decir, cuando el don ha recibido un sentido como don, podemos considerarlo como un principio, para la humanidad al menos. Investigadores como Lewis Hyde o Jacques Godbout están realmente inspirados por una preocupación hacia la humanidad, preocupación intransigente e irreductible, cuando desafían a los ideólogos capitalistas, que reinan en sus países, mostrando a partir de ejemplos extraídos de la más reciente modernidad que el don puro es el resorte de la mayoría de las actividades humanas. Esta inspiración, espero haberlo mostrado, no es sólo espiritual, de orden ético, honor de sus autores, sino que puede ser considerada como racional, en el sentido más clásico del término, si se precisa que ¡el don tiene sentido como don puro, únicamente por la reciprocidad !
En La Dialéctica del Don, se encontrará solamente una frase que dará testimonio de la intuición de esta tesis. La reciprocidad de los dones está tratada todavía como la reproducción del don, aun si esta reproducción establece que la producción de lo que se debe dar es anterior a la donación. La cuestión de la relación del don puro y de la reciprocidad podría ser útilmente retomada, pues se debe hacer justicia a la tesis de Lewis Hyde [1], o de Jacques Godbout [2].
Los artículos anteriores ayudan a captar el paso de esta tesis ingenua, de la reciprocidad como reproducción del don, a aquella de la economía humana en la cual la producción material está tan íntimamente conjuncionada, por lo simbólico, a la producción ética que no se puede disociar lo material de lo espiritual.
La fiesta es un texto escrito a pedido de Félix Layme, para una serie de cartillas (“Raymi”), destinadas a la enseñanza de los datos de base de la economía política andina, cartillas que tenían que ser distribuidas a los maestros de las comunidades bolivianas por el Centro Cultural Jayma.
Los artículos que siguen, respecto a la producción simbólica en las comunidades del Ucayali, ceden el primer rol a la práctica de la reciprocidad. Por supuesto, los hechos se han encargado de desmentir las mejores previsiones, y ¡enseguida relanzaron los debates !
Se descubre por la experiencia que hay agôn (palabra griega que significa competencia, lucha, tinku) en la reciprocidad, pero un agôn que puede no ser sometido a la polaridad del don (la competencia entre donadores), ¡un agôn libre ! Un investigador catalán (Jean Luc Boilleau), se interesó en el agôn por el agôn, como otros investigadores se han interesado en el don por el don. No se debe confundir el agôn por el agôn, con el cara a cara de la reciprocidad que, en griego antiguo, se expresa mediante la preposición anti. El agôn es, efectivamente, la lucha cara a cara, pero el cara a cara puede ser sin lucha, inmóvil : es entonces el anti, que traduce el cara a cara de la reciprocidad pura, reciprocidad pura que he llamado simétrica, porque no tiene un nombre que permita distinguirla de la reciprocidad de dones o de la reciprocidad de lucha. Todo eso para introducir la idea que el equilibrio de la reciprocidad simétrica exige que el imaginario del don sea relativizado por un imaginario inverso. Podemos deducir esta tesis del simple hecho que si el sentido procede de lo contradictorio, este exige la relativización de una polaridad dialéctica por la polaridad antagonista, es decir, la polaridad del don por aquella del agôn.
Una nueva perspectiva se dibuja para relativizar la reciprocidad positiva : la reciprocidad negativa. Así como hay don y reproducción del don, hay también rapto, asesinato o razzia, y reproducción del rapto, del asesinato y de la razzia. Y hay espíritu de venganza... como hay espíritu del don.
Por un efecto en espejo, la tesis de la dialéctica del don encuentra, en aquella de la dialéctica de la venganza, una verificación inesperada.
El campo descubierto por la reciprocidad negativa es inmenso. Me parece que no presento aquí toda su amplitud. Sin embargo, me parece más extendido todavía que el campo de la reciprocidad positiva por el hecho que es, o que fue, una vía de acceso privilegiado a lo sobrenatural y que lo es todavía en grandes regiones del planeta.
El título IV propone entonces una teoría de la venganza, que es la contraparte de aquella de La Dialéctica del Don. Y así como se debe tratar la economía, en términos de reciprocidad del don, se debe también tratar la economía en términos de reciprocidad de venganza. Este descubrimiento ha sido hecho por Bartomeu Melià, en Paraguay, entre los Guaraníes.
Al término de este estudio, la Teoría de la Reciprocidad ha cambiado de registro. Ya no es la reproducción del don. Se ha vuelto la teoría de los tres fundamentos de la economía : la reciprocidad positiva, que conduce a la economía de reciprocidad del don, es decir, al mercado de reciprocidad ; la reciprocidad simétrica, que detenta el secreto de los valores éticos y, finalmente, la reciprocidad negativa de la cual, hoy en día, da testimonio el comercio mundial.
Se enriqueció también de varios niveles de análisis : aquel que podemos llamar de los orígenes que permanentemente vuelven a empezar ; o de lo real que pone en juego nuestras condiciones biológicas y físicas de existencia ; aquel del lenguaje, gracias al cual oponemos a la naturaleza, que nos es dada, las condiciones que construimos por artificio (respetando, sin embargo, sus leyes para mejor controlarla) ; finalmente, el nivel en el que la producción humana escapa a toda huella de esta naturaleza, física o biológica, y en el que se produce ella-misma como ciencia del espíritu, lo que llamo lo simbólico puro. Aquí, ¡los valores son ideales ! Pero, cuidado : según la lógica de lo contradictorio, que hemos requerido, no es posible que una forma de reciprocidad, positiva, negativa o simétrica, se actualice de manera absoluta (aquí, las relaciones de incertidumbre de W. Heisenberg ¡podrían todavía hacer hablar de ellas mismas !) ; en otras palabras, no hay simbólico puro que se pueda decir sin recurrir a lo imaginario, o que pueda constituirse sin la participación de lo real [3].
Dominique Temple
2003